Por Ezequiel Nova
La tarde cae sobre la Plaza de San Pedro. Los fieles miran al cielo gris, esperando una señal. A las 19:06, el humo blanco se eleva. La multitud estalla. Habemus Papam. Pero el nombre que sigue no es conocido para muchos fuera de América Latina: Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Un jesuita. Un argentino. El primer Papa latinoamericano de la historia.
Cuando aparece en el balcón, con una sencilla sotana blanca y una expresión serena, el mundo comienza a conocer al hombre que eligió llamarse Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Con voz suave, antes de bendecir, pide algo inusual: “Recen por mí”.
Desde aquel momento, el papado de Francisco ha sido todo menos convencional. Rechaza vivir en los lujosos apartamentos papales y se muda a la modesta residencia de Santa Marta. Viaja en un Fiat, carga su propio maletín y paga su cuenta en el hotel. Más que un gesto, es una declaración de principios: una Iglesia pobre para los pobres.
En su encíclica Laudato Si’, clama por el cuidado de la Casa Común. En Fratelli Tutti, llama a la fraternidad universal. No teme hablar claro: condena la corrupción, el clericalismo y la indiferencia ante los migrantes y marginados. En plazas, cárceles y barrios olvidados, abraza a quienes el mundo muchas veces no ve.
Pero su pontificado no ha estado exento de críticas. Algunos lo acusan de ir demasiado lejos. Otros, de no ir lo suficiente. Ha enfrentado la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, buscando justicia pero también enfrentando tensiones internas.
A sus casi 90 años, con problemas de salud visibles, Francisco sigue adelante. Camina despacio, pero firme. Con un bastón y una sonrisa, lleva el peso de una Iglesia en transformación. No es solo el Papa del fin del mundo. Es el Papa que quiere cambiar el mundo.














.jpeg)




















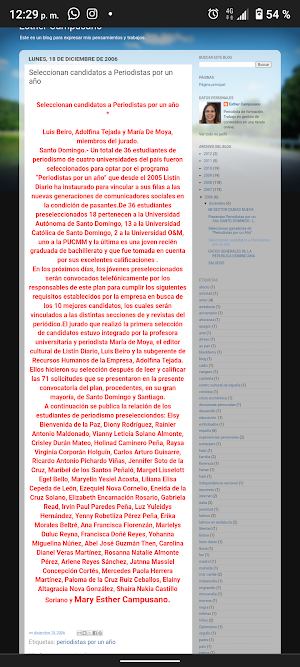













0 Comentarios